NOCHE DE MUERTOS
El asiento de atrás del imponente Mercedes negro que los transportaba era muy amplio. Por eso, cuando Daniel le entregó la pequeña maleta y le ordenó abrirla, ella pudo hacerlo cómodamente. Fue sacando las cosas tal como le había dicho. Las colocaba sobre el asiento tras mirarlas un momento, acariciándolas simultáneamente. “Desnúdate”, le dijo, “y viste las prendas que te traje”. Obedeció en silencio. Se sacó los zapatos, deslizó sus medias hasta el tobillo y se bajó su ropa interior, siempre antes de la falda, como le había enseñado, dejándola a un lado. Desabotonó su blusa y se desprendió de ella y después hizo lo mismo con el sostén. Tras esto, se enfundó unas medias negras y se colocó un liguero. A continuación, se puso un corpiño que dejaba sus delicados senos al aire mientras torneaba su delgado talle. Se calzó unos elegantes zapatos negros, charolados, de tacón muy alto y, por último, se ciñó, no sin cierta dificultad, una capa de terciopelo negro que sujetó alrededor del cuello con el collar de cuero que la bordeaba. Cerró el broche, bajó los brazos y esperó. Daniel le colocó una tira de cuero que haría las veces de guía, enganchándola en una de las argollas del collar. “Ahora estás lista”, le dijo. “Gracias, señor”, respondió ella.
Se habían adentrado un tanto en la espesura. Luisa no conocía bien la historia de lo sucedido allí años atrás ni sabía que el lugar había albergado un hospital psiquiátrico, así que no se sintió especialmente inquieta. Sí lo hizo, sin embargo, cuando, sintiendo las ruedas chirriar sobre un pavimento de piedra suelta, miró y vio el esquelético armazón del edificio. Involuntariamente sintió un escalofrío. Las ventanas de una de las alas del edificio parecían mirarla como las vacías cuencas de una calavera gigantesca. No tuvo tiempo de mirarlas más. Daniel le ordenó descender del auto. Abrió la portezuela y salió. Él la siguió. Una vez fuera se paró frente a ella, mirándola fijamente. Sacó un pañuelo negro y le ordenó voltearse. Luego vendó con él sus ojos. Era una noche clara, de media luna, pero los árboles tamizaban el brillo del astro y los faros del vehículo ni siquiera llegaban a iluminar débilmente la escena. Luisa se encontraba en completa oscuridad.
Sintió que alguien, Daniel, seguro, tomaba la larga tira de cuero y la conducía de ella hacia el edificio. Eso la obligaba a caminar deprisa y no era capaz de mantener el equilibrio sobre sus altos tacones, tropezando a cada rato con las piedras de la explanada y lanzando débiles gemidos. Daniel, indiferente a ello, continuaba con paso firme. “Sube las escaleras”, fue su escueto aviso. Luisa casi cae en la primera de ellas. “Recuerda Roissy”, le dijo Daniel al oído al llegar a la última de ellas. “Yo estaré a tu lado”. Y diciendo esto dio media vuelta y bajó a toda prisa, subió al auto y se fue. Faltaba un minuto para las doce.
Luisa, faltándole ahora la referencia de Daniel tirando de su guía de cuero, se sintió inmersa en un abismo de oscuridad en el que no paraba, imaginariamente, de caer. Al escuchar de nuevo el chirrido del auto se volvió, aterrorizada. ¿Por qué le hacía esto Daniel? Siempre le habían gustado las historias de terror, pero aquello comenzaba a parecerle excesivo. Se llevó la mano a la cara, con el propósito de retirar la venda de sus ojos, cuando la puerta del edificio, inexistente hasta unos momentos antes, se abrió de par en par y una voz dijo, autoritariamente, una sola palabra: “No”. Ella detuvo su movimiento asustada.
Mientras los antaño imponentes ventanales comenzaban a aparecer, como por arte de magia, los postigos a ocupar su lugar en las contraventanas, las piedras caídas y desconchones a ubicarse allí de donde habían caído, mostrando el inmaculado pulido alabastrino de otras épocas. y los vidrios, hechos añicos en su día, a encajar con pulcritud en los marcos y contramarcos; mientras se iluminaban, una tras otra, sin que Luisa lo pudiera ver, todas las estancias, largo tiempo abandonadas y ruinosas, salieron de allí dos fornidos jóvenes, de extraña vestimenta. Calzaban sandalias atadas con tiras de cuero negro, en varias vueltas, a su pantorilla, al estilo de los soldados romanos. Vestían brazaletes metálicos en sus muñecas y también en sus antebrazos y escondían sus rostros tras máscaras que los cubrían por completo, aunque permitían, levemente, la visión. Las máscaras estaban ceñidas al cuello con collares de cuero, de los cuales pendían tensas cadenas que terminaban en anillos métalicos. Estos aprisionaban la base de sus enormes penes, groseramente erectos, y los comprimían con más fuerza conforme andaban.
“La doctora te estaba esperando”, fue su escueto saludo antes de tomarla bruscamente por los brazos y llevarla, casi en volandas, adentro. Allí la recibieron dos doncellas impecablemente ataviadas, con minifaldas negras y sus delantales blancos y blusas que apenas se cerraban por debajo sus bustos exuberantes y desnudos. En cada uno de sus pezones una pinza, unida por una cadena colgante a los aretes de las doncellas, torturaba a las mujeres así como el anillo martirizaba a los hombres. Las dos la tomaron por las manos, delicadamente, y la condujeron por las escaleras. “Ahora te prepararemos”, susurró una de ellas al oído de Luisa. La escalera por la que subían se encontraba flanqueada, a ambos lados, alternativamente por un fornido muchacho de pene erecto o por una sensual doncella de generoso pecho. Arriba el asistente de la doctora, un individuo siniestro, de unos cincuenta años, vestido enteramente de negro las apremió. “La doctora realizará esta noche un importante experimento”.
Las dos mujeres la llevaron a una habitación de la parte trasera, le retiraron la capa, la lavaron con paños húmedos y perfumaron con aromas que no conocía. Volvieron a ceñirle la capa y la condujeron, sin permitirle ver nada, al laboratorio de la doctora. “Lic. Ruth Muscaria. Dirección”, decía en la puerta.
La mujer que esperaba adentro abrió al oír el ruido de pasos. Vestía una bata blanca bajo la cual asomaban unas botas de látex, de tacón alto. “Daniel no me dijo que eras tan bella. Entra. Hoy serás sometida”, le dijo a Luisa. Ésta obedeció. Apenas franqueada la puerta sintió que una mano la jalaba sin miramientos. “No tengo tiempo ni paciencia, perra estúpida”. Dio unos cuantos pasos apresurados, tratando de no caerse, y casi sin darse cuenta sus brazos fueron sujetados por los brazaletes de cuero que tenía en sus muñecas. Después algo los hizo subir hasta casi impedirle apoyar los pies en el suelo. Su capa cayó y sintió que le colocaban algo en los pezones. Gimió por la súbita punzada de dolor que le produjeron. “Así me gusta”, dijo la doctora y tiró de las pinzas suavemente, causando nuevos gemidos. “Esta putita está bien entrenada”.
De pronto, agarrando a la muchacha por la barbilla tomó posesión de sus labios. Luisa rechazó el beso y fue abofeteada por ello. “¡Abre tu boca y ofrécemela, perra!” Luisa lo hizo mientras sentía el ardor en su mejilla. Esta vez la lengua de la doctora penetró hasta el fondo. Luisa sintió un leve mareo, que achacó al miedo que sentía. “¿Quién era aquella mujer?”. “Daniel me dijo que no sabes obedecer a la primera. Ahora arreglaremos eso”, le oyó decir. Y, de pronto, la venda de sus ojos fue retirada de un tirón. Los entrecerró, para acostumbrarse a la luz del laboratorio, y pudo atisbar cómo la doctora se despojaba de la bata.
Al hacerlo apareció su estupendo cuerpo, estilizado y elegante, vestido con las botas de látex hasta más arriba de la rodilla y unos leggings ajustados que realzaban una cintura de ensueño. No vestía más que un sostén negro de delicado encaje y sus labios, rojo fuego, contrastaban con sus ropas negras y con su maquillaje, apenas marcado, del mismo color. Luisa se estremeció ante la belleza salvaje de la mujer. Esta, sin dar importancia a sus miradas, se volvió y tomó una fusta de una de las mesas. Se ubicó a su costado y, mientras con una mano tironeaba la cadena que colgaba de las pinzas de sus pezones, con la otra azotaba su trasero con golpes rápidos y precisos. La piel de Luisa tomaba un color bermellón conforme ello sucedía, aunque los gemidos y suspiros que lanzaba provenían del dolor casi insoportable que sentía en el pecho. “La putita es desobediente... pero ya la someteremos”, le repetía la doctora, y un escalofrío de placer indescriptible recorría el cuerpo de Luisa de pies a cabeza haciéndola estremecerse.
Tras continuar un rato la azotaina la doctora se puso frente a ella y tomó, otra vez más, su cabeza, besando sus labios con pasión y mordiendo su lengua con furia. Luisa casi se sintió desvanecer, como si le robaran la consciencia por su boca. Se recuperó inmediatamente después de que la dotora finalizara su salvaje beso y pudo ver cómo, alejándose, descolgaba de un gancho de la pared un látigo deliciosamente trenzado.
Luisa suspiró de nuevo, anticipando el dolor de los latigazos sobre su espalda. Antes de comenzar los latigazos la doctora Muscaria le colocó a Luisa un tapón anal, abriendo su agujero y encajándolo a viva fuerza. Luego deslizó un dedo por su sexo. “La perrita está húmeda”, dijo mientras se ponía detrás de Luisa y hacía restallar el látigo contra el blanco embaldosado. “Ahora aprenderás”, dijo, y sin más preámbulo volteó el instrumento y azotó la espalda de la chica. Ella gritaba, desesperada, con cada latigazo y la piel se volvía groseramente granate bajo el beso de la fina trenza de cuero. Los gritos se tornaron desgarradores cuando, en algunos puntos, comenzó a brotar algo de sangre. La doctora, exhausta y jadeante, más por excitación que por el violento ejercicio gritó, “¡Luisa! ¡Eres mía! ¡Lo sabes! ¿Verdad?” La chica contestó con un hilo de voz. “Sí, señora, soy toda suya, toda... Tómeme como prefiera. Soy... suya...”, susurró, dejando caer la cabeza hacia un lado. La doctora la agarró de los cabellos y, alzándola, la besó con fruicción una vez más. Ahora sí, Luisa se desmayó y, al acabar el beso, quedó grotescamente colgada del techo por las muñecas. La doctora le ajustó una bola roja de plástico entre sus labios, que quedaron así abiertos, y aprovechó para abrazarla por detrás y posar su boca sobre una de las heridas de la espalda, que goteaba sangre. Succionó a continuación y la piel de la chica, exánime entre sus brazos, empezó a tomar un aspecto marmóreo... La doctora se sentía renacer conforme el color abandonaba las mejillas de Luisa.
El periódico del día siguiente hablaba de una misteriosa desaparición reportada de madrugada. Un cuerpo de mujer, desnudo, semicubierto, apenas, por una delgada tela blanca, había sido encontrado en las escalinatas del viejo manicomio. A pesar de que la foto, a cinco columnas, había sido tomada para excitar al lector morboso del peor modo posible, nada decía el diario sobre las innumerables marcas que cruzaban el cuerpo amoratado de la muchacha muerta. Nada sobre el grosero instrumento plástico de tortura sodomita, incrustado en su trasero, nada sobre las dos pinzas que habían vuelto irreconocibles sus jugosos pezones y nada tampoco, por fin, sobre la roja esfera que sobresalía entre sus labios, pintados de negro.
Once meses después, desde cierta computadora, se establecía un diálogo en una ventana privada de mensajería instantánea. Daniel, sentado a su máquina sugería a su nueva sumisa, “Apuesto a que te gustaría que tu bautismo de sumisión sucediera en un lugar tétrico y tenebroso”. Ella le respondió. “Dicho así suena muy excitante. ¿En qué estás pensando, cariño?”
“Será una sorpresa. Pero te adelantaré algo... Este año el día de muertos coincide con luna llena..., y es justo el momento en que tengo pensado aceptar tu sumisión e imponerte el collar. Y sucederá en un lugar tan terroríficamente oscuro y lúgubre que no olvidarás la experiencia jamás” y preguntó, “¿Qué dices?”
La joven se ofreció: “Mi señor, soy toda suya...”. “Aún no, querida, aún no... Pero lo serás”, murmuró él y terminó la sesión. La garra comenzaba a cerrarse de nuevo sobre una sumisa inocente. Luisa la conduciría, junto con otra de las doncellas, para ser preparada para Ruth Muscaria.


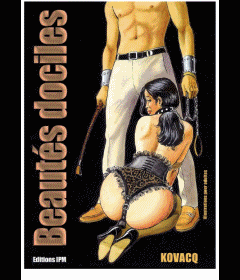
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Esperamos leer vuestros comentarios, sugerencias y como no vuestras aportaciones...... gracias!!!